Clarissa estaba convencida de que incluso en medio del tráfico, o al despertarse por la noche, se sentía un silencio especial, un no se sabía qué de solemne, una pausa que no era posible describir, una ansiedad (aunque eso podía ser su corazón, tocado, decían, por la gripe) que atenazaba antes de que el Big Ben diera las horas. ¡Ya había llegado el momento! Ya resonaba. Primero, un aviso musical; luego, la hora, irrevocable. Los círculos de plomo disolviéndose en el aire. ¿Por qué somos tan necios?, se preguntó mientras cruzaba Victoria Street. Sólo Dios sabe por qué la amamos tanto, por qué la vemos como la vemos, inventándola, construyéndola a nuestro alrededor, derribándola, creándola de nuevo a cada momento; porque hasta las mujeres menos atractivas que pudiera imaginarse, los desechos más miserables que se sentaban en los umbrales de las puertas (derrotados por la bebida) hacían lo mismo; estaba totalmente convencida de que ninguna ley lograría dominarlos y por esa misma razón: la de que también ellos amaban la vida. En los ojos de la gente, en cada vaivén, paso y zancada, en el fragor y el tumulto, en los coches de caballos, automóviles, ómnibus, camionetas, hombres-anuncio que giraban y arrastraban los pies, en las bandas de música, en los organillos, en el júbilo y el tintineo y el extraño canto agudo de algún aeroplano que cruzaba el cielo, estaba lo que ella amaba: la vida, Londres, aquel instante del mes de junio.
martes, abril 03, 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
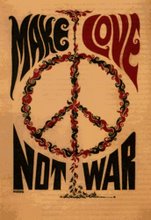
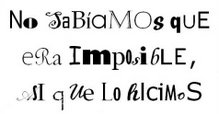

3 comentarios:
Me encanta esa mujer, su tormentosa vida como sus magnificos libros llenos de vida diaría y a la vez excepcional.
Saludos.
Quique robandome palabras ¬¬
Y la Señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores.
Publicar un comentario